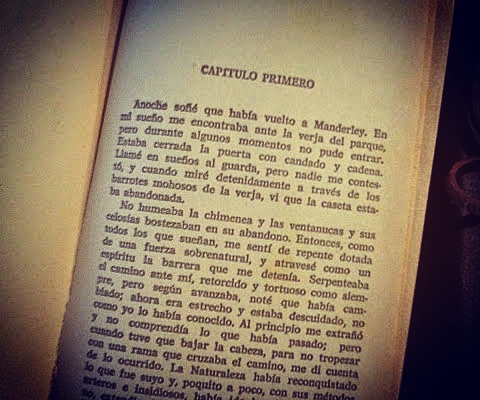Anoche soñé…
De no haber existido
Casi había olvidado ese olor tan característico de las librerías de aire añejo, el olor a papel impreso, a letras encerradas en renglones deseosos de ser leídos. Ese olor tenía para ella una connotación irremediablemente erótica. Y, al volver allí, al recorrer aquellos pasillos repletos de libros desordenadamente bien dispuestos, regresaron de golpe los recuerdos de un tiempo no tan lejano, olvidados a conciencia.
Paseó entre los estantes recorriendo con la mirada los lomos de una centena de libros. Buscaba sin éxito aquella hilera de novelas cuyo orden había aprendido de memoria, casi como la alineación de un equipo de fútbol: El corazón de las tinieblas, Trópico de Cáncer, Muerte en Venecia, Lolita, Manhatan Transfer, La búsqueda del tiempo perdido…
– ¿Aún sigues esperándome?
La voz le resultó extrañamente familiar. Levantó la mirada y buscó al dueño de aquella frase que parecía huérfana. De pronto la invadieron los nervios, ¿sería posible que, después de tantos años sin pisar aquella dichosa librería, fuera a coincidir con él en aquel sitio que había sido cómplice insospechado de sus citas? Contestó al instante:
– Dejé de hacer eso hace mucho… ¡Dejé de hacerlo cuando tú te olvidaste que yo esperaba!
Y se sintió aliviada, serena al decir aquello, como si se hubiera liberado de un gran peso. El extraño frunció el ceño durante un segundo e inmediatamente recuperó la sonrisa encantadora que enmarcaba aquel rostro que ya le era perfectamente reconocible. Era difícil olvidar la calidez de aquellos ojos verdes, imposible no desear acariciar la cicatriz que rasgaba suavemente su mejilla derecha hasta la comisura de los labios. Deseaba acariciarla y besarla como había hecho tantas veces antes allí mismo, pero se tuvo que contener.
– ¿Me sigues guardando rencor por aquello? Éramos unos críos, no sabíamos nada…
Y era cierto, nada sabían entonces, nada. De hecho, de haber sabido cómo iban a ser las cosas, como transcurrirían sus vidas o mejor, como no transcurrirían, todo habría sido distinto. Eva viajó quince años atrás por sus recuerdos hasta una de aquellas tardes de viernes, tardes de espera ansiosa en los pasillos de la Librería Alberti. Él vivía a tan sólo dos números, dos escasos números, pero cuando esperas como Eva esperaba, dos números de distancia eran la lejanía más absoluta.
Desde uno de sus ventanales podía asegurarse de que los padres de Carlos cargaban todas aquellas bolsas de viaje en el Seat Toledo verde que solía estar aparcado junto al portal. Conocía muy bien aquel coche de tapicería gris con topos rojizos, conocía su olor y lo incómodo de sus asientos traseros. Conocía bien aquel coche porque para Eva no era un coche, era una carroza a la que subirse ocasionalmente para disfrutar de la magia contenida en ella. Pero esa carroza dejó de ser mágica cuando la posibilidad de tener libre la casa de Carlos durante el fin de semana se hizo realidad. Y ella esperaba, esperaba y desesperaba mientras el ritual de la despedida se repetía cada viernes. Algunos sólo tenía que esperar minutos, otros horas, pero Eva siempre aguardaba la llegada de ese momento sublime, del instante deseado que convertía el resto de días de la semana en rastrojos preparados para la quema.
Lo que ocurría tras la espera eterna era fácilmente imaginable. El torrente de sentimientos desorbitados que habían aguardado toda la semana cociéndose a fuego lento, acababan por desbordarse sobre unas sábanas blancas perfectamente bien planchadas, nada más entrar por la puerta de la habitación de Carlos y atravesar el límite entre el cielo y la tierra. Y el tiempo, que en la Alberti se le hacía interminable, corría entonces en contra de los deseos de Eva, corría como un poseso, bailando al son de un reloj que marcaba plazos en lugar de horas. Luego, había que volver a la realidad, había que atravesar el pasillo interminable de aquella casa, bajar las escaleras de mármol hasta el portal y cruzar Madrid con una sonrisa de oreja a oreja.
Esa era su rutina de los viernes, aunque durante muchas de esas esperas había cruzado por su cabeza la idea de cómo hubiera sido su vida de no existir aquella librería de la esquina. Puede que fuera un pensamiento absurdo, pero no podía evitarlo porque de ser así probablemente su vida hubiera sido muy diferente. Quizás habría tenido que esperar en la tienda de soldados que había tres números más arriba, una tienda curiosa que estaba decorada con un paracaídas en el techo. Alguna vez entró allí llevada por su curiosidad innata, pero estuvo sólo unos minutos. Sin embargo, de no existir la Alberti, quizás habría pasado allí horas y, en lugar de acabar enamorándose de la lectura, habría terminado por sucumbir a los encantos del falso soldado de pelo rapado y botas de cuero negras que solía asomarse al quicio de la puerta mientras esperaba la entrada de algún cliente. Quizás, con aquel soldado de tres al cuarto hubiera podido viajar por países desconocidos, arrastrada a una vida inquieta y desordenada en la que habría sido igual de infeliz que lo fue quedándose. Quién sabe, quizás hubieran sido sus brazos a los que habría recurrido tras descubrir una mañana de sábado como otra chica subía con Carlos a disfrutar de los encantos que ella pensaba que le eran únicos. Porque igual que muy pronto para Eva los viernes no fueron suficientes, para él tampoco lo fueron. Ella pensó en sorprender un sábado al chico de los ojos verdes. Y la sorprendida fue ella. Ese maldito sábado permaneció horas dentro de la librería, quería verlos salir, quería comprobar, corroborar su dolor. Pero el mundo no espera a los desesperados y la librería tuvo que cerrar.
Eva abrió los ojos. Ese recuerdo seguía siendo doloroso a pesar de los años y seguía ocupando un lugar importante en su larga lista de errores. Con cierta dificultad reprimió una lágrima que pugnaba por hacerse paso entre sus mejillas evitando con ello un momento emocionalmente bochornoso.
– Sigues siendo una soñadora, dijo Carlos mientras deslizaba su brazo derecho por la cintura de Eva, intentando hacerla girar.
Ella suspiró, deseaba decirle tantas cosas, miles de pensamientos, de reproches… pero no fue capaz de articular palabra, porque allí tan cerca, con una mano rozando su cintura, volvía a comprobar lo enloquecedor que era poder sentirlo, tocarlo. Era irresistible. Se dejó llevar por la memoria imprecisa y selectiva, por el recalcitrante olor a Carlos, por el mar de su mirada y, sabiendo que volvía a errar, le besó.